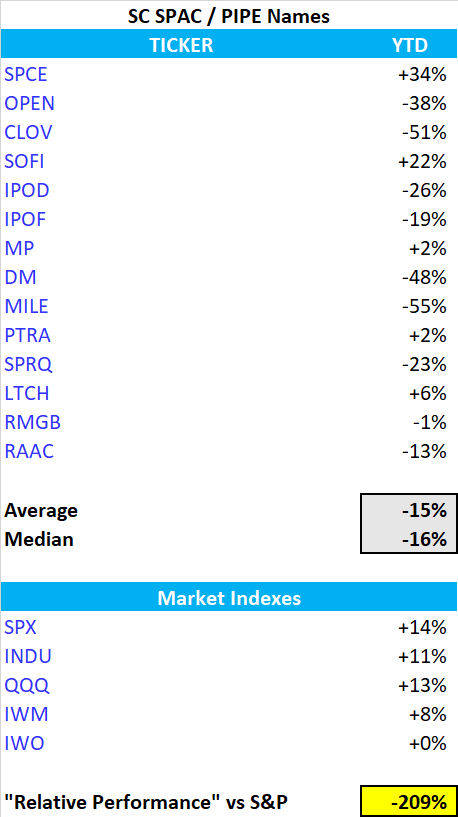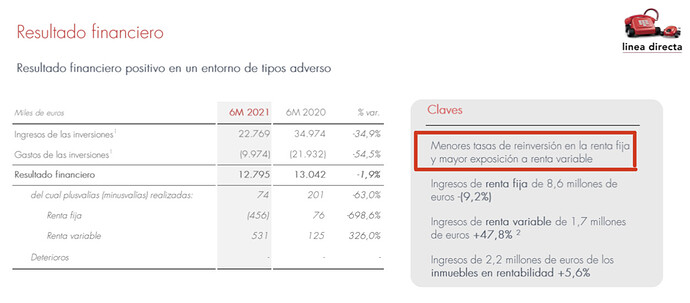Mi intención al exponer estos datos no es extraer una “receta” atemporal y ahistórica. Las medidas que tenga que adoptar una sociedad política para prosperar dependerá de numerosas variables, como las condiciones materiales de partida o su idiosincrasia. Mi intención es más bien señalar que están circulando ciertos mitos, muchos de ellos con intenciones propagandísticas destinadas a ocultar lo que por detrás realmente está ocurriendo. Uno de esos mitos es el del libre comercio y del libre mercado, entendido como “economía libre de toda intervención política”. Eso es algo que ni ha ocurrido, ni está ocurriendo, ni probablemente acabe ocurriendo. La economía está totalmente atravesada por la política. No porque, como comenté en otro hilo, estemos viviendo una versión degenerada de la economía, sino porque es connatural al funcionamiento de la economía. No es algo coyuntural, sino estructural. Fue Alfred Marshall, a mediados del siglo XIX, el que introdujo la primera distinción entre economía y política, en su “Principios de la economía” (elimina la palabra política). Con él nace la economía como ciencia, “liberada” de la política. Anteriormente, todos los clásicos consideraban economía y política una sola categoría, la economía-política, como atestiguan los títulos de las obras de sus antecesores: David Ricardo – “Principios de la economía política” ; Stuart Mill – “Principios de la economía política” ; Léon Walras – “Elementos de economía política pura” ; William Jevons – “Teoría de la economía política”.
¿Qué quiero decir con esto? Que desde algunos sectores se parte desde una premisa errónea al entender la política como una especie de elemento externo que viene a corromper la pureza de la economía. Y, como la forma predominante de organización política desde hace más de 2000 años, son los Estados, la economía está subordinada, nos guste o no, a las políticas estatales y las relaciones dialécticas entre las mismas. Las consecuencias prácticas son que los que entienden esta dinámica tenderán a manejarse mejor y a reconocer y utilizar las herramientas que tienen a su disposición (ejemplo: relajar o endurecer aranceles), mientras que los que viven en el mundo simplificado de los mitos acabarán atropellados y sin saber el por qué.
Son muchos los mitos que giran alrededor de España, pero creo que el principal, que se inició en 1898 con la pérdida de Cuba y que marcó el punto y final del Imperio Español, y que aún pervive en el subconsciente de los españoles contemporáneos, es que somos un “caso perdido” y que, sin la tutela de alguien, en este caso de Europa y, en definitiva, actualmente de los alemanes, volveríamos básicamente al medievo. Curiosamente, la Leyenda Negra Antiespañola y las teorías del libre comercio surgen desde un mismo punto geográfico, el Imperio Británico, en un contexto de lucha comercial por la hegemonía del comercio en la Américas. Pero en fin, este es un tema muy extenso que da para muchas interpretaciones y no quisiera desviarme mucho del tema original, aunque a mi juicio están estrechamente relacionados. Como reza el refrán “de aquellos barros estos lodos”. No puede entenderse la subordinación económica de la España contemporánea sin entender la subordinación política e ideológica producto de la dialéctica entre Imperios y Estados que se remonta al siglo XV, con el descubrimiento de América y la decadencia y desmembramiento del Imperio Español. De la misma forma que no puede entenderse la hegemonía de Estados Unidos sin el Imperio Británico. A escala histórica la unidad de medida son los siglos.