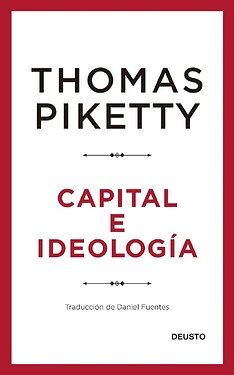Capital e ideología (Deusto) Capital e ideología (Deusto) : Piketty, Thomas, Fuentes, Daniel: Amazon.es: Libros
Es la obra principal de Thomas Piketty. Pretende ser un análisis transversal (histórico, económico, político, ideológico) de la desigualdad y de la categoría jurídica de propiedad desde las “sociedades trifuncionales” hasta las “sociedades propietaristas” de la actualidad. Si decido hacer un pequeño resumen del mismo no es porque la considere la mejor obra sobre el tema, sino por el interés y alcance que ha tenido desde su publicación.
Disclaimer: es un libro de más de 1200 páginas saturado de gráficos y notas a pie de página. Así que aquí solo puedo esbozar las líneas principales del libro.
Todo el trasfondo de la obra de Piketty está teñido de su filosofía de la historia y de su filosofía política:
-
Su concepción de la Historia no es teleológica ni determinista. Los hechos históricos tal como los conocemos no son ni inevitables ni avanzan hacia un fin. Son el producto de mutlitud de factores que podrían o no haber sucedido, y en consecuencia haber cambiado el rumbo de los acontecimientos.
-
Considera que las ideas e ideologías también participan en el desarrollo histórico. Da la sensación de que intenta superar la relación infraestructura / superestructura marxista, pero en ejercicio su representación de las ideologías como justificaciones de las condiciones socioeconómicas recuerda bastante a la definición de la superestructura marxista.
-
Su filosofía política está envuelta de moral y ética. Aunque en ciertas partes parece acercarse al realismo político, sus propuestas siempre acaban derivando a los planos éticos y morales.
-
Podría decirse que Piketty es lo que Gustavo Bueno llamaba un fundamentalista democrático. Reconoce los déficits de las democracias realmente existentes, pero su solución pasa por recetar más democracia. No hay ningún atisbo de cuestionarse si los déficits democráticos son o no consustanciales a esta forma de gobierno. No hay una teoría de la democracia. Simplemente se presupone ya dada.
Aunque no se defina como tal, Piketty es un socialdemócrata de manual. Dice querer superar el capitalismo y la propiedad privada, pero toda su obra gira en torno a una fiscalidad más agresiva hacia los grandes patrimonios y la redistribución de la riqueza. La propiedad privada de los medios de producción, como construcción histórica, no le supone ningún obstáculo para el desarrollo de su pensamiento; lo que le disgusta es su acumulación excesiva en unas pocas manos. A lo largo del libro se intuye que acusa a la categoría jurídica de propiedad como el origen de las desigualdades socioeconómicas, pero no se atreve a llevar hasta las últimas consecuencias esta lógica: la abolición de los privilegios jurídicos sobre la propiedad de los medios de producción. Una de sus tesis es la de la “caja de Pandora”: el mero cuestionamiento de las consecuencias del abuso de los derechos de propiedad conlleva el riesgo de no saber dónde trazar la línea sobre lo que es lícito poseer y lo que no, frenando las políticas fiscales más ambiciosas. Sin percatarse, él adolece también de su propia “caja de Pandora”: la pequeña propiedad se vería amenazada si se socializan en exceso los grandes medios de producción. Por esa razón es crítico con el modelo chino o la experiencia soviética, que considera demasiado estatalista y centralista. En este sentido una de sus propuestas no es acabar con la categoría jurídica de propiedad privada (de los medios de producción), sino “democratizar” la propiedad privada a todos los ciudadanos, por ejemplo, introduciendo a los trabajadores en los consejos de administración o repartiendo acciones entre toda la plantilla. Piketty, aunque se considere socialista y diga querer superar al Capitalismo, estaría perfectamente cómodo defendiendo las ideas que representan a un capitalismo de pequeños propietarios.
Una de las tesis principales del libro es la de que el sentido de las ideologías de cada época es tratar de justificar las desigualdades. Desde las economías esclavistas, pasando por los regímenes basados en las diferencias entre razas, hasta las relaciones de propiedad capitalistas, las ideologías disfrazan lo que son relaciones sociales, políticas y jurídicas haciéndolas pasar por derechos naturales inmutables. Es el caso de la sacralización de la propiedad privada a partir de la Revolución Industrial, por ejemplo, a través de una ideología meritocrática que trata de justificar las diferencias patrimoniales individuales. Este punto es un tanto confuso, pues Piketty parece en ocasiones dar a entender que las ideologías tienen su propia lógica al margen de las condiciones materiales - una de las máximas de la obra es que “las desigualdades no son económicas y tecnológicas, sino ideológicas y políticas”. Y, sin embargo, a la hora de interpretar las ideologías históricas, las describe como justificaciones de una realidad material subyacente (relaciones de producción y de clase).
Otra de las tesis del libro es la de que el nivel de desarrollo y bienestar de, en particular, los países de Europa occidental, se debe en gran parte a la aparición de un aparato estatal fuerte a partir de principios del siglo XX. La competencia entre varios Estados europeos de potencia similar y el fantasma del comunismo en Rusia propiciaron la aparición de las estructuras estatales modernas, con su creciente poder de recaudación y redistribución. Piketty sitúa la época dorada de un “capitalismo más igualitario” en las décadas que van desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80-90. Según los datos que aporta, en esas décadas, tanto en Europa occidental como en Estados Unidos, se podía hablar de una fiscalidad realmente progresiva, con tipos impositivos hacia los primeros deciles y percentiles de ingresos en ocasiones de hasta el 90%. Y sin embargo nos encontramos en las décadas de mayor crecimiento de esas economías, a la vez que se atenúan las desigualdades de renta. Lo que le hace concluir que las fiscalidades agresivas hacia las rentas más elevadas no están reñidas con el crecimiento económico (poniendo en duda la teoría económica del “efecto derrame”). Sin embargo, a partir de los años 90, en parte por la caída del bloque comunista, esta tendencia se ha ido invirtiendo. Piketty considera que a día de hoy la fiscalidad hacia las grandes fortunas ha pasado de progresiva a regresiva. La razón es que la globalización ha traído una movilidad de mercancías y capital sin precedentes, desbordando las fronteras estatales, pero la fiscalidad sigue encerrada dentro de las competencias de cada Estado. El resultado es la competencia fiscal interestatal y la creación de Estados cuyo modelo de desarrollo se fundamenta en atraer capital extranjero vía reducciones fiscales, que actuarían como amortiguadores para una fiscalidad internacional más uniforme. En este sentido Piketty es internacionalista. Considera que el modelo estatal del siglo XX ha quedado desbordado por la globalización y que ya no puede responder a los desafíos que plantea la hipermovilidad del capital. A su juicio, los Estados deberían quedar relegados a simples estructuras para la recolección de datos o, a lo sumo, para ayudar en la cogestion de unas instancias supraestatales con competencias en materia fiscal. Por esa razón es crítico con la actual Unión Europea. Considera que la unión monetaria y comercial sin unión fiscal es el origen de las dificultades que atraviesa.
Su propuesta es la de un “socialismo participativo transnacional”. A escala geopolítica implicaría un modelo federalista a través de un acuerdo entre varios Estados para ceder sus competencias en materia fiscal a una instancia supranacional que los representase democráticamente. Como medidas económicas, fiscales y jurídicas en relación a la propiedad privada de los medios de producción, Piketty se basa en dos pilares: la cogestión empresarial, que él llama propiedad social, y establecer un impuesto progresivo sobre el patrimonio, lo que llama propiedad temporal. Para la cogestión se inspira del modelo alemán y noruego de cogestión empresarial en los cuales la clase trabajadora está representada en los consejos de administración y participan en las decisiones de la empresa junto con los accionistas. Obviamente su modelo es mucho más ambicioso que el actual alemán o noruego, que tiene sus limitaciones en cuanto a la relación de fuerzas entre empleados y accionistas. Su impuesto sobre el patrimonio sería progresivo y anual. Llegando hasta el 90% para los patrimonios más grandes. El patrimonio incluiría todo aquello que es susceptible de generar rentas: inmuebles, empresas, carteras financieras, etc. El objetivo sería el de frenar el proceso de acumulación excesiva (que considera una ley natural del capital) obligando a los grandes patrimonios a tener que vender parte de sus activos para poder pagar el impuesto anual, y así facilitar la redistribución de la riqueza. De ahí el término de “propiedad temporal”: es legitimo buscar eniquecerse pero, como la riqueza es ante todo social (fruto de la acumulación histórica de conocimiento, la cooperación en el trabajo y las instituciones públicas que permiten y garantizan los proyectos individuales), hay que devolver parte de esa riqueza a su origen.
Como propuestas complementarias destacaría su énfasis en la educación como condición emancipadora de las clases menos favorecidas. En ocasiones parece dar a entender que la solución pasaría por democratizar el acceso a estudios superiores. Como si fuese el mercado laboral el que se adaptase al sistema educativo y no al revés. Sin perjuicio de que el sistema educativo, en especial el acceso a las “grandes écoles”, dependa en gran medida del estatus socioeconómico, la cantidad de titulados universitarios que puede absorber el mercado laboral está determinado por la estructura productiva del país. La educación universitaria no sigue su propia lógica, sino que se adapta a las necesidades del mercado laboral, tanto nacional como internacional. Esta sacralización de la educación tampoco es coherente con la tesis que subyace en toda la obra de que el mayor predictor de riqueza futura es la riqueza presente. Otras propuestas poco originales pero constantes en toda la obra son las que denominaría como adscritas a la “ideología globalista oficial”: cambio climático como prioridad geopolítica, defensa de cuotas para las minorías, apertura de fronteras para la inmigración procedente de países pobres. Es sorprendente cómo aquellos que pretenden posicionarse frente al capital acaban por abanderar las agendas que promueve el gran capital financiero.
Como conclusión, la obra tiene su interés, en particular la parte en la que se propone triturar ciertas interpretaciones históricas sobre las que se ha construido ideológicamente el edificio del Capitalismo del siglo XXI. Pero, a mi juicio, algunas de sus tesis son confusas y contradictorias y su propuesta alternativa de un modelo federalista transnacional es a la vez utópico y errado, pues busca prescindir del único actor que puede llevar a la práctica políticas efectivas en materia económica y fiscal: el Estado. En la práctica, su federalismo acabaría por ser la hegemonía de unos Estados sobre otros. De la misma forma que la globalización realmente existente, la que está en desarrollo, no significa una cooperación consensuada entre todos los participantes, sino, hasta la fecha, la imposición de un modelo económico, productivo, ideológico por parte del imperio centrífugo norteamericano anglosajón.